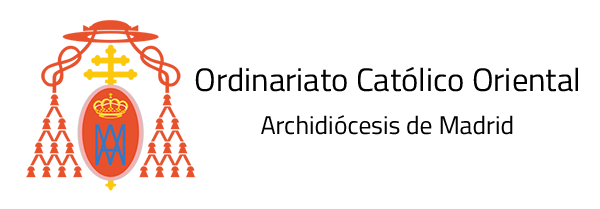En un mundo mercantilizado, como el actual, sometido a los cambios bruscos de todo tipo, y bajo la influencia y dominio del precio, pero no del valor, del dinero o mamona pero no de Dios, del miedo a un virus y la división tremenda que las redes sociales y la prensa provocan en las conciencias y opiniones de la gente, estamos invitados a echar una mirada sobre lo que nos pueden inspirar y decir los buenos amigos del Señor como son los santos, y en concreto San Josafat.
En un mundo mercantilizado, como el actual, sometido a los cambios bruscos de todo tipo, y bajo la influencia y dominio del precio, pero no del valor, del dinero o mamona pero no de Dios, del miedo a un virus y la división tremenda que las redes sociales y la prensa provocan en las conciencias y opiniones de la gente, estamos invitados a echar una mirada sobre lo que nos pueden inspirar y decir los buenos amigos del Señor como son los santos, y en concreto San Josafat.
Este santo mártir, el primero de la Iglesia greco-católica, tuvo bien claro que todos los hombres vienen al mundo necesitados de la salvación de Dios, por Cristo en el Espíritu. Los santos perciben de un modo esencial esa sed y pasión por las almas, por su salvación, porque han experimentado el amor de Dios, el interés divino por toda su creación, y de modo especial por el género humano. No cabe lo de “sálvese quien pueda” para quien haya sido tocado por la gracia divina, no caben los partidismos y los egoísmos que vemos en nuestra sociedad. “Que todos sean uno” sigue siendo un deseo de toda la Iglesia, y debería serlo para todo cristiano de hoy.
San Josafat quiso y puso toda su vida al servicio de esta unidad entre los cristianos, sin importarle que esto le llevaría a la misma muerte, como mártir. “Vosotros me odiáis a muerte, pero yo os llevo a todos en el corazón, y daría la vida por vosotros” es lo que les dijo a sus perseguidores que entraron armados en el obispado de Vitebsk: saltaron sobre él, lo maltrataron y lo mataron a golpes de hacha, tirando su cuerpo al río.
Nacido en el año 1580, en Vladimir, en una familia cristiana ortodoxa, en la actual Ucrania, fue enviado a Vilnius para estudiar el comercio. Pronto se dio cuenta de la gran división que había entre los cristianos: ortodoxos, greco-católicos, católicos de rito latino; fue atraído por la teología y la vida religiosa, y no por el comercio. En medio de aquellos cristianos divididos, quiso entender su fe a través del estudio y la oración y llegó a la conclusión que la unidad con el sucesor de Pedro era parte integrante a la tradición de los padres. Y que se podía vivir en comunión con el papa manteniendo su tradición oriental.
Su gran fe y dedicación fueron empleadas para reformar la vida cristiana de los fieles, durante toda su vida como predicador, catequista, monje con fama de santidad y luego obispo. Sabía escuchar a sus sacerdotes, aconsejándoles y ofreciéndoles medios para la evangelización del pueblo. La decisión sinodal de poner los bienes eclesiásticos a favor de los más necesitados y no para el uso de los nobles le atrajo la adversidad de estos últimos. También fue calumniado e incomprendido por aquellos clericós y laicos que no querían aceptar la disciplina y las exigencias morales que el santo inspiraba.
Ante las injurias y acusaciones, como “Duszochwat” (ladrón de almas), respondía sencillamente: “Quiera Dios que yo pueda robar todas vuestras almas para llevarlas a Él”. Se dice que tenía el don de la palabra, una palabra cálida, un espíritu agudo, unos principios rectos. Sabía aprovecharse de aquello que leía, y su memoria era tal, «que cuanto leía—dice un biógrafo suyo—quedaba grabado en su espíritu como sobre el mármol». Visitando de uno solo el monasterio de las Criptas, donde vivían unos 100 monjes ortodoxos muy opuestos a Roma, consigue tratarles y hablarles de tal manera que se hace con su respeto y admiración.
Esta vida fiel a Cristo, llena de bondad y virtud, hizo que tuviera muchos adversarios, tanto entre los suyos como entre los ortodoxos. De modo que corrió la misma suerte que su Maestro, aquella de morir una muerte cruenta, siendo inocente. Decía el santo: “Si Dios me juzga digno de merecer el martirio, no temo morir”. Sus verdugos fueron los que él llamaba «hermanos», cristianos ellos también. Se cuenta que la vista de su cadáver impresionaba sobremanera, su rostro teniendo un aspecto celestial, alegre.
Había vivido muy austeramente, como un pobre, y murió como un profeta de la unidad de los cristianos.
Su cuerpo, rescatado del río unos días después, quedó incorrupto, y descansa en la basílica de San Pedro, en Roma.